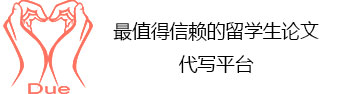服务承诺
 资金托管
资金托管
 原创保证
原创保证
 实力保障
实力保障
 24小时客服
24小时客服
 使命必达
使命必达
51Due提供Essay,Paper,Report,Assignment等学科作业的代写与辅导,同时涵盖Personal Statement,转学申请等留学文书代写。
 51Due将让你达成学业目标
51Due将让你达成学业目标 51Due将让你达成学业目标
51Due将让你达成学业目标 51Due将让你达成学业目标
51Due将让你达成学业目标 51Due将让你达成学业目标
51Due将让你达成学业目标私人订制你的未来职场 世界名企,高端行业岗位等 在新的起点上实现更高水平的发展
 积累工作经验
积累工作经验 多元化文化交流
多元化文化交流 专业实操技能
专业实操技能 建立人际资源圈
建立人际资源圈Mecanismos_de_Defensa
2013-11-13 来源: 类别: 更多范文
“MECANISMOS DE DEFENSA”
PSICOANÁLISIS
Crovetto, Elizabetta
Cuevas Guerrero, Marta
Martínez Agüero, Antonia
Orgaz Camacho, Alexandra
Pérez Fernández, Sonia
Grupo Teoría: jueves tarde
ÍNDICE
MOTIVOS DE LA ELECCIÓN DEL TEMA …………………………………………… ..3
DESARROLLO DEL TEMA……………………………………………………………….3–20
Introducción………………………………………………………………………3-5
Instancias psíquicas (Ello, Yo, Superyo)…………………………………… 5- 8
Energía………………………………………………………………………… … 8 -9
Catexias – Contracatexias…………………………………………………… …9
Libido………………………………………………………………………………. 9- 10
El Yo como objeto de análisis ………………………………………………… 10
Mecanismos de defensa exitosos ………………………………………………11
Mecanismos de defensa patógenos ……………………………………………12-19
Distinción entre mecanismos de adultos y de niños…………………………20
RELACIÓN CON TEMARIO………………………………………………………………… 21-24
COMPARACION CON OTROS PARADIGMAS……...…………………………………….24-29
CRÍTICA RAZONADA Y VALORACIÓN DE CALIDAD………………………………..…29-30
CONCLUSIONES……………………………………………………………………………..…30
BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………………………. 31
2. MOTIVOS DE LA ELECCIÓN DEL TEMA
Hemos elegido el tema de los mecanismos de defensa, por varios motivos. Entre ellos, que de los tres temas posibles, nos llamaba la atención el uso de estos mecanismos dentro del Psicoanálisis y la posibilidad de poder compararlo con otros paradigmas podía resultar interesante. Además, es una oportunidad para conocer cómo funcionan estos mecanismos en diferentes momentos de nuestra la vida, los cuales nos permiten defendernos de sucesos desagradables o de realidades que nos negamos a aceptar. Hechos que abarcan la tristeza, el dolor o la inseguridad, e incluso la posibilidad de identificarnos con lo que nos gustaría ser, alejándonos de nosotros mismos.
3. DESARROLLO DEL TEMA.
En primer lugar podemos decir que la teoría freudiana es una teoría comprensiva que pretende conocer la conducta del hombre, y además es una teoría holística donde todos los aspectos abordados están íntimamente relacionados entre sí.
En este trabajo, intentaremos dar una idea los más exacta posible, de lo qué son y para qué sirven los mecanismos de defensa. Este término es muy importante en Psicoanálisis. El concepto “defensa” vio la luz en 1894 de manos de Sigmund Freud en su trabajo la Neurosis y la defensa, para posteriormente también emplearlo en otros estudios como Etiología de la histeria y Observaciones ulteriores sobre la neurosis de la defensa. Freud tenía como misión transmitir el método con el cual el Yo luchaba por combatir ideas o afectos indeseables y dolorosos. Más tarde, el significado cambia de significante y pasa a ser denominado Represión, aunque nunca con total determinación, ya que finalmente, Freud retornaría al término mecanismo para definirlo como “designación general de todas las técnicas de que se sirve el Yo en los conflictos eventualmente susceptible de conducir a la neurosis”, reservando el nombre de “Represión” para uno de estos métodos de defensa. Durante mucho tiempo se habló de mecanismos mentales; el trabajo básico a este respecto es el libro de Anna Freud titulado El Yo y los mecanismos de defensa; pero posteriormente se ha preferido el término moderno de dinamismo o psicodinamismo, ya que éste tiene cierta connotación estática y dinamismo se refiere a procesos activos, variables, o sea, dinámicos. No obstante, en la práctica, se siguen usando ambas expresiones, pero con el sentido de dinámico (Portuondo J., 1972,).
Una de las tareas más importantes del Yo es enfrentar las amenazas y peligros que acechan a la persona y suscitan angustia. El Yo puede tratar de dominar el peligro adoptando métodos realistas para resolver el problema, o puede tratar de aliviar la angustia utilizando métodos que nieguen, falsifiquen o deformen la realidad y le impidan desarrollar su personalidad. Estos últimos métodos son llamados mecanismos de defensa del Yo (Hall Calvin., 1966,)
El Psicoanálisis en general y los mecanismos de defensa en particular, suponen un importante vínculo profesional entre Sigmund Freud y su hija menor, Anna. La relación entre ambos fue muy especial. Para Freud, su fiel “Antígona”[1], como él simbólicamente la llamaba, fue una figura primordial en su vida: fue su secretaria, su paciente, su cuidadora y sin duda su más ferviente admiradora y heredera teórica. Sin embargo, los estudios de Sigmund Freud y su pasión por el inconsciente alejaban en muchas ocasiones al Yo de su trascendental papel en esta historia. Algo que Anna no dudó en “reprochar” sutilmente a su padre en su obra El Yo y los Mecanismos de Defensa (1936), en donde expresaba su desacuerdo ante el relegado lugar que su progenitor dio al Yo en sus inquietudes por profundizar en el Ello. A partir de este momento, todo lo expuesto anteriormente por Freud respecto a los mecanismos de defensa es retomado por Anna, ahondando en ellos más significativamente, haciéndolos suyos y logrando una de sus obras más célebres. Sin embargo, la exposición de los mecanismos de defensa que tanto padre como e hija llegaron a mostrar, se trata más de un compendio de disposiciones que de una clasificación definitiva.
Los mecanismos han ido tomando nuevas formas con el paso del tiempo de manos de autores de la época o posteriores (Calvin Hall, Matthew Hugh Erdelyi, Jean Begeret, Otto Fenichel, Juan Portuondo…), que han intentando clasificarlos y delimitarlos. Pero esta labor aún hoy perdura y se amplia sin llegar a un consenso definitivo. No obstante, es irrefutable, que la base de cualquier tipo de mecanismo de defensa que se exponga en la literatura, proviene del legado Psicoanalítico de los Freud, y de la incuestionable repercusión que éstos, han tenido en los autores que se han manifestado sobre estas propuestas.
Anna Freud fue la primera persona que sistematizó los mecanismos de defensa. En su obra, El Yo y los mecanismos de defensa, habla de hasta nueve mecanismos, los cuales son: Represión, regresión, formación reactiva, aislamiento, anulación, introyección, proyección, vuelta contra sí mismo y transformación en lo contrario. La sublimación o desplazamiento del objeto instintivo, podría ser el décimo y se dirigiría a una actitud normal más que a un estado neurótico. Entre las distintas fuentes que hemos consultado para la realización de este trabajo, hemos llegado a la conclusión de que, según los autores, el Yo posee entre 8 y 14 defensas. A lo largo del trabajo, vamos a ir explicando aquellos mecanismos o dinamismos que consideremos más oportunos, haciendo una comparación entre las clasificaciones de los distintos autores; pero para que este conocimiento resulte comprensible, antes debemos introducir una serie de conceptos que resultan fundamentales.
Podemos empezar retomando el relevante papel del Yo en este proceso y el de su inevitable instigador, el Ello (Yo versus Ello). En los mecanismos de defensa, esta dualidad es importante de aclarar. Como se explicaba anteriormente, Anna Freud consideró vital la profundización del Yo en lugar del Ello. Mientras que el Yo implicaba el estudio de los contenidos, sus límites y funciones y la relación de lo que alrededor de él acontecía, el Ello se encargaría de la descripción de los instintos y de sus contenidos, así como de desvelar sus conversiones. Sin embargo, no debe omitirse en ningún momento la importancia del análisis correlacional entre ambas instancias estructurales, pero en el caso de los mecanismos de defensa la presencia del Yo se fortalece y se convierte en “espectador” directo.
No debemos olvidar que el Yo tiene una parte consciente en contacto con la realidad, la percepción de nuestros procesos, la consciencia de nuestra actividad y de nuestro sentir. Tiene otra parte preconsciente, que son aquellos contenidos que pueden ser hechos fácilmente conscientes cuando la atención se fija en ellos, por algún interés específico que los trae al campo consciente. Y tiene el Yo otra parte inconsciente, la cual se entenderá mejor si revisamos el origen de éste.
El Yo se va integrando, como ya hemos dicho, por las percepciones, tanto del mundo externo como del interno. En un principio el bebé no tiene ni Yo ni Súper-Yo, posee solamente Ello; es decir, tiene únicamente un aparato primitivo que está al servicio de la conservación del sujeto y de la consecución de placer. A medida que el recién nacido crece y madura, tiene percepción de su propio cuerpo, va formando su imagen corporal, y cuando comienza a entrar en contacto con el ambiente, cuando empieza a gatear, moverse, caminar, va estableciendo las percepciones externas, las cuales van creando el sentido del Yo y del “no Yo”, va naciendo la individualidad frente al ambiente.
Estas percepciones, tanto externas como internas, son las que van integrando el Yo. A medida que estas percepciones van formando parte del organismo, se van haciendo muchas de ellas inconscientes y el Yo continúa adquiriendo nuevas percepciones.
Por lo tanto, podemos decir, que la parte consciente del Yo, sería aquella que nos permite darnos cuenta de nuestro existir y de nuestros procesos intelectuales.
El Ello y el Yo se comunican y, además éste existe en tres niveles distintos: inconsciente, preconsciente y consciente. Los impulsos del Ello pueden causar malestar en el Yo, y el Yo en su nivel inconsciente se defiende por medio de los procesos psicodinamismos o dinamismos.
Es importante destacar que los citados dinamismos son comunes a normales, a neuróticos y a psicóticos, variando solamente en su grado o intensidad (Portuondo J., 1972).
Como dijimos anteriormente, la meta de los mecanismos, o dinamismos, es eliminar, o al menos atenuar todo lo que sea posible el sufrimiento del Yo. Los procesos psicodinámicos son el resultado de los principios de placer y de realidad. El objetivo del principio del placer es librar a la persona de la tensión o al menos reducir su nivel de tensión y mantenerlo tan constante como se pueda. El encargado de llevar a cabo esta función es el Ello. Éste se encarga de descargar las cantidades de excitación (energía o tensión) que se generan en el organismo mediante estímulos internos o externos. La tensión puede experimentarse mediante dolor o incomodidad y el alivio de ésta se experimenta como placer o satisfacción. Por tanto, la meta final del principio del placer es la de evitar el dolor y encontrar el placer.
En su forma más arcaica, el Ello es un aparato reflejo que descarga por las vías motrices cualquier excitación sensorial que le llegue, pero no todas las tensiones que se dan en el organismo pueden tomar esta vía de escape. Existen muchas tensiones para las que no hay descarga refleja apropiada y que por lo tanto necesitan de un desarrollo psicológico. Este desarrollo, que tiene lugar en el Ello como resultado de la frustración que se crea al no existir vías de descargas reflejas adecuadas, recibe el nombre de proceso primario. Para comprender la naturaleza de este proceso nos valdremos de un ejemplo. Así pues, cuando un bebé tiene hambre y le aparecen las contracciones en el estómago a causa de ésta, no se produce alimento automáticamente, sino más bien el bebe comienza a llorar y a estar inquieto. Si al bebé no se le da de comer, éste por sí solo no sería capaz de satisfacer el hambre. Cuando al niño se le proporciona alimento además de calmar su tensión, éste es capaz de ver, degustar, oler y sentir la comida, conservando estas percepciones en la memoria (formación de imágenes). El bebé asocia el alimento a la reducción de tensión. Por tanto, si no se alimenta de forma inmediata a la criatura, la tensión del hambre produce el recuerdo de la percepción anterior que tuvimos cuando tomamos el alimento, se produce una imagen mnémica de éste. El proceso que produce la imagen mnémica de un objeto que se necesita para reducir la tensión, es el llamado, proceso primario. En nuestro caso particular la imagen mnémica del crío sería la comida. Este proceso, sin embargo, no es capaz de reducir efectivamente las tensiones, una persona hambrienta que tiene una representación mental del alimento está en mejor posición para satisfacer su hambre que otra persona que no sabe qué buscar, sin embargo no por ello su tensión se satisface totalmente. Por lo que se desarrolla un proceso secundario.
Este segundo proceso tiene lugar en el Yo y esta profundamente relacionado con el principio de la realidad. El objetivo final de este principio es demorar la descarga de energía hasta que haya sido descubierto o presentado el objeto real que satisfacerá la necesitad que nos produce la tensión. Volviendo al ejemplo anterior, el niño debe aprender a no comerse lo primero que encuentre cuando sienta hambre, éste tiene que controlarse hasta que encuentre algo que pueda comer. El demorar la acción de comer, significa que el Yo tiene que ser capaz de tolerar la tensión hasta que ésta pueda ser descargada por una forma apropiada de comportamiento. El principio de la realidad no implica que tengamos que rechazar el principio del placer. Sólo tenemos que suspenderlo temporalmente en función de la realidad, hasta que encontremos la forma más adecuada de descargarnos. El proceso secundario por tanto, consiste en descubrir la realidad, mediante un plan de acción desarrollado por el pensamiento y la razón. Este proceso no es más que el pensar en como resolver los problemas, y es capaz de separar el mundo subjetivo de la mente del mundo objetivo de la realidad física. Este proceso, a diferencia del anterior, no comete el error de considerar la imagen de un objeto como si se tratase del objeto mismo.
El trabajo del Yo por retener los instintos es arduo, por lo que se torna desconfiado y cauto y debe tener recursos defensivos suficientes para remediar los ataques del Ello. Este es el ciclo inicial de los mecanismos de defensa.
Otro papel importante en los psicodinamismos es el llevado a cabo por el Súper- Yo. Éste se forma a partir del Yo, y está constituido por las motivaciones morales tomadas de nuestros padres, o de aquellas personas que representaron algún tipo de autoridad en nuestra infancia. El Súper- Yo actúa bajo el principio de moralidad y aunque la mayoría de éste es inconsciente, tiene alguna parte de consciente. El súper-yo se encarga de establecer un sistema de valores (deberes, órdenes, obligaciones, prohibiciones…), mediante él se orienta y rige la actitud y comportamiento de la persona y se excluyen aquellas actitudes que quedan fuera de su sistema de valores mediante la autocrítica, la represión, sentimientos de culpa y censuras. El Súper- Yo es el encargado de inducir al Yo a la defensa contra los impulsos del Ello.
Después de esto podemos decir que la división actual de la psique en Ello, Yo y Súper- Yo, es complementario al esquema inicial de inconsciente, preconsciente y consciente. Además, es importante señalar que de las tres instancias la única lógica es la del Yo; el Ello y el Súper-Yo no lo son, aunque difieren en que el primero es amoral y el segundo lo contrario.
Directamente relacionado con los mecanismos de defensa está la energía. En la introducción del trabajo, dijimos, que la presente forma de enunciar el término de mecanismos de defensa, era mediante “dinamismos”, ya que se refieren a procesos activos y variables. Esta definición, a su vez, esta estrechamente ligada al término energía, pues desde el punto de vista cambiante, la energía ( fuerza ( dinámica ( inconsciente ( Instinto.
La energía del cuerpo y la mente están unidas y el conjunto total es cambiante. Hay dos términos en psicoanálisis referidos a la energía. El conjunto total de energías que tenemos en la mente se denomina “quantum de afecto”. Con este aspecto hace referencia al análisis de la conducta desde un punto de vista económico, ya que en realidad el quantum supone una cantidad, son oscilaciones, reparto de energía.
Catexias y contracatexias. Cuando hablamos de las primeras nos estamos refiriendo a la fuerza impulsora que nos lleva a realizar una acción, por tanto indirectamente estamos hablando de energía, y a su vez, al hablar de “impulso” se relaciona con el Ello. Las contracatexias, sin embargo, son las fuerzas que se encargan de contrarrestar este impulso, por lo tanto se relacionan con el Yo y con el Súper- Yo.
El uso de la energía, a su vez, se relaciona con los procesos primarios y secundarios, ya que para llevarlos a cabo es necesario que ésta exista. Los afectos también se ven inmersos en esta relación, ya que estos no son más que las valoraciones que podemos hacer de las cosas. Para ello también utilizo energía y el resultado de los mismos puede ser positivo o negativo.
En psicoanálisis, como podemos observar, todos estos términos están relacionados y dependen unos de otros, para ello no hay más que remitirnos al primer concepto fundamental de Sigmund Freud, la libido, que puede utilizar términos equivalentes como evolución, desarrollo, sexualidad, Eros, instintos de vida. Todos estos términos significan lo mismo.
Si bien se ha dicho que para Freud la pulsión que hace mover fundamentalmente el hombre es la sexualidad. Preferentemente habla de una pulsión más amplía que la sexualidad y que llama libido. «La libido -dice- es una pulsión, una energía pulsional relacionada con todo aquello susceptible de ser comprendido bajo el nombre de amor, o sea, amor sexual, amor del individuo a sí mismo, amor materno y amor filial, la amistad, amor a la humanidad en general, a objetos y a ideas abstractas». Freud estudia la libido en el desarrollo de una persona diferenciando diferentes etapas: oral, anal, fálica, latencia y genital.
A lo largo de su vida Freud hizo y rehizo su teoría de las pulsiones. El Freud más maduro mantiene una teoría dualista de la motivación humana en la cual la libido, vista como pulsión de vida, está interconectada a una pulsión de sentido opuesto, pulsión de muerte o impulso destructivo. En esta visión, Eros o principio de vida -la tendencia general a aunar lo que está disperso- y Thanatos o principio de muerte -la tendencia en dirección contraria- bien interconectados, constituirían las dos fuerzas que determinan la evolución de la vida personal y la evolución de la vida de las sociedades.
Es importante incidir en que para Freud la libido debía entenderse entorno al desarrollo personal y a las relaciones objetales. Las relaciones objetales, a su vez se relacionan con los instintos, sin los cuales no existiría un desarrollo personal y con las personas, con lo que pasa exactamente lo mismo. Con este término, por tanto, nos remontamos al principio de la doctrina de Freud y de esta forma nos encontramos en un círculo en el que cada término depende del siguiente.
Una vez definidos todos estos conceptos y aclarado el papel de los mecanismos de defensa estamos preparados para introducirnos de lleno en la definición y clasificación de los mismos, según los diversos autores.
Como anteriormente hemos comentado, no vamos a hacer una descripción de todos los mecanismos que se conocen, no obstante, vamos a estudiar y resumir aquellos que hemos considerado los más importantes.
Para continuar, y siguiendo el libro el Yo y los mecanismos de defensa de Anna Freud, nos sumergimos en el tema en cuestión, haciendo referencia a los distintas actividades defensivas que utiliza el yo cuando es objeto de análisis por parte de un profesional. Así pues, distinguimos entre:
La defensa contra el instinto y la resistencia es uno de ellos. La resistencia contra el análisis del Ello que el paciente puede mostrar, es una pieza indispensable para obtener información del mismo. Sin embargo, a lo largo de las sesiones el Yo del paciente se activará cada vez que necesite sentirse a salvo de un ataque del Ello, contraatacándole. Ya que la principal fuente que posee el analista es la libre asociación de pensamientos del sujeto, pero la defensa del Yo se opone continuamente, hasta que ésta cede y resurgen los pensamientos sin oposición. A estas resistencias se unen las de las transferencias y las de oposición que se ayudan del impulso de la repetición para fortalecerse.
La defensa contra los afectos es de notable importancia. El Yo también se defiende de aquellos impulsos instintivos que se asocian a los afectos, independientemente de cuáles sean éstos (amor, celos, sexo, rabia...) Los transforma o los convierte en defensa. Pero el Yo cuenta con un número limitado de recursos defensivos, por lo que estos se repiten en múltiples ocasiones, sobre todo cuando aflora una defensa utilizada anteriormente contra un impulso ya reconocido.
No hay que olvidar la aparición de manifestaciones defensivas permanentes. Hay ciertas actividades defensivas que se manifiestan en actitudes físicas, tales como la rigidez del cuerpo, determinadas posturas, una sonrisa forzada o un gesto arrogante son designios de antiguos procesos defensivos que ahora han pasado a ser ademanes del propio sujeto o incluso el “disfraz” tras el que se esconde. Si se reorientan estos residuos a su lugar de origen, podrán ser desbloqueados y usados con naturalidad.
Otro defensa relevante es la instintiva por la angustia frente a la fuerza del instinto, la cual surge de la angustia que el Yo siente ante la fuerza que puede alcanzar el instinto, sumado a la angustia que le produce el Superyó y a la angustia objetiva, por lo que intenta remediarlo con mecanismos eficaces. Pero se trata de una situación compleja y respaldada por cambios fisiológicos o alteraciones patológicas de derivas psicóticas.
Una vez descritas las actividades que el yo utiliza contra el analista podemos comenzar describiendo las clasificaciones.
En general, y de acuerdo con Otto Fenichel, una primera distinción entre los mecanismos de defensa sería la de clasificarlos como exitosos (o sublimación), o ineficaces o patógenos.
I. MECANISMO DE DEFENSA EFICAZ O SUBLIMACIÓN
Anna Freud fue la primera persona que introdujo este término como defensa, ella consideró la sublimación como un mecanismo en sí.
Según Freud, con este mecanismo se transformaba un impulso instintivo en algo socialmente valioso y aceptable. Mediante él, los impulsos sexuales pregenitales se transforman en actitudes asexuales. Por ejemplo: la avaricia es la sublimación del placer erótico-anal de retención de heces; la escultura es la sublimación del impulso de jugar con la materia fecal… (Mandolini Ricardo G.,1974).
La sublimación es el único mecanismo que es capaz de cesar lo que se rechaza, ya que los impulsos sublimados desaparecen al extraérseles su energía y ponerla a disposición de un sustituto. La sublimación requiere constantemente de un aporte de libido, es decir, de hechos que dan placer, por lo que no se puede utilizar cuando hay represión.
Otto Fenichel, sin embargo, definió este término no como un mecanismo específico sino como un rótulo que englobaría a todas las defensas de carácter exitoso. Para este autor, las defensas que presumen tener un mecanismo eficaz pueden hacer uso de diversos dispositivos, entre ellos la transformación de un fin en el opuesto, el cambio de la pasividad a una actitud activa… Según Fenichel, lo común en estas defensas eficaces es que, bajo la influencia del Yo, el fin u objeto, es modificado sin que se utilice ningún bloqueo en la descarga.
El punto de vista de Bergeret, sin embargo, no está del todo claro. Este autor hace una mención aparte de la sublimación, ya que no acaba de encuadrarla como mecanismo de defensa. Para él, ésta tiene algunas razones por las que se le debiera considerar como tal y también presume de otras razones que la situarían fuera de esta clasificación. Bergeret reconoce que es el único mecanismo que realmente sale victorioso debido a que no necesita de contracatexias para se mantenido. Pero por esta misma razón, no está completamente convencido de situar a la sublimación como un dinamismo.
Juan Portuondo sin embargo sí sitúa a la sublimación como un mecanismo de defensa. Éste la define como, el desplazamiento de una conducta considerada como no adecuada o mala hacia un comportamiento aceptado por la sociedad.
Un buen ejemplo de conductas sublimizadas serían los deportes de contacto. En este tipo de conductas, desplazamos nuestra agresividad, conducta no aceptada socialmente, hacia comportamientos que son bien vistos y aceptados por nuestros semejantes.
II. MECANISMO DE DEFENSA INEFICAZ O PATÓGENO
Según Otto Fenichel, dentro de esta tipología nos encontramos con todos aquellos mecanismos que obligan a una repetición o perpetuación del proceso de rechazo. Es decir, cada vez que hay impulsos opuestos que no pueden encontrar descarga y se mantienen en suspenso en el inconsciente, e incluso, a causa del ininterrumpido funcionamiento de sus fuentes físicas, se ven reforzados en su intensidad, se crea un estado de tensión y puede producirse la irrupción. (Fenichel Otto,1977).
Continúa argumentado que no todos los conflictos entre las exigencias instintivas y el temor o los sentimientos de culpa se consideran patológicos. Según éste, si las exigencias instintivas se satisfacen de forma continuada, los conflictos restantes presumirán de una intensidad bajo, lo cual hace posible una resolución sin consecuencias patológicas. También resalta que la capacidad de descarga periódica de tensiones instintivas constituye una garantía de salud mental, y a su vez un prerrequisito de la sublimación libre de perturbaciones. Del mismo modo, afirma que aquellas partes de los instintos que en la infancia entraron en colisión con las contracatexias no tienen la posibilidad de descargarse de forma continuada, lo que implica una contención de las mismas en el inconsciente, con posible peligro de irrupción. Para el autor, ese peligro de irrupción se corresponde con la base de la neurosis.
Esto explica dos hechos importantes:
1. Ante la imposibilidad de descarga de los instintos se desplaza la energía a otro impulso relacionado con ellos, aumentando su intensidad o incluso alterando la cualidad del afecto vinculado a éste. Este impulso sustitutivo recibe el nombre de derivado. La mayor parte de los síntomas neuróticos son derivados esta índole
2. También establece que todas las defensas patógenas tienen su raíz en la infancia. (Fenichel Otto,1977).
Después de esta breve introducción sobre los mecanismos patógenos vamos a referirnos a algunos de ellos.
Represión
Es el mecanismo de defensa más antiguo y para muchos autores el más importante. Fue descubierto en el año 1895 por Freud y está estrechamente ligado a la noción de inconsciente.
La represión consiste en hacer desaparecer del campo de la consciencia, mediante el olvido forzado, todos los contenidos psíquicos cuya presencia se torne molesta o angustiante (Mira y López E.,1963).
Se distinguen tres niveles en los que este mecanismo actúa:
▪ La represión primaria, resto de una época arcaica, individual o colectiva, donde toda una representación molesta era automática e inmediatamente reprimida sin haber tenido que devenir el consciente.
▪ La represión propiamente dicha, consiste en un doble movimiento de atracción por las fijaciones de la represión primaria y de repulsión por las instancias prohibitivas: Superyó (y Yo en la medida que es aliado del Superyó)
▪ El retorno de lo reprimido, es un simple escape del proceso de represión, válvula útil y funcional (sueños, fantasías) ; también puede aparecer en forma menos anodina (lapsos, actos fallidos) y en manifestaciones francamente patológicas de fracaso real de la represión (síntomas)
La razón de por qué se produce represión se aclara simplemente con la aparición del miedo. El Ello no puede sentir miedo. En cambio, al formarse el Yo, el individuo comienza a sentir que puede estar en peligro en determinadas circunstancias. Así, es el miedo el que origina la represión; es el miedo del Yo a los contenidos y funciones del Ello (así como a los peligros externos) lo que hace que mantenga reprimidas e inconscientes muchas representaciones, que sería intolerables por la enorme carga angustiosa que poseen. (Portuondo J., 1972)
Todos aspiramos a alcanzar el placer, el máximo placer es alcanzar el equilibrio, la ausencia de dolor. En este marco, la represión tiene un papel muy activo; es como una energía o un esfuerzo que se ejerce a fin de evitar que contenidos desagradables penetren en el consciente. La represión es uno de los mecanismos de defensa que permite vivir manteniendo enterrado todo aquello que dificultaría la vida de la persona. Si no hubiese represión no habría síntomas, enfermedad.
Ejemplo:
-¿Cuántas asignaturas te quedaron el curso pasado'
-"Si te digo la verdad no me acuerdo".
Proyección
Para Freud existen en este mecanismo tres tiempos consecutivos: primero, la representación molesta de una pulsión interna es suprimida; luego, este contenido es deformado y, finalmente, vuelve al consciente en forma de una representación ligad al objeto externo.
La proyección según Juan Portuondo, consiste en lanzar al mundo exterior nuestros deseos y tendencias. Mediante este mecanismo los impulsos indeseables son primeramente reprimidos y hechos inconscientes, y después proyectados refiriéndolos a otras personas.
La proyección indica un fracaso de la represión. Gracias a las defensas más elaboradas, como la represión principalmente, el Yo se defiende normalmente contra los peligros interiores por medios inmediatos y automáticos, utilizando de manera directa el inconsciente. Si estos procedimientos no bastan, será entonces necesario transformar el peligro interior por la proyección en peligro exterior.
Portuondo continúa diciendo que las proyecciones son utilizadas por todos los seres humanos normales, siendo exclusivas de los neuróticos y psicóticos las proyecciones patológicas. Estas últimas pueden realizarse en forma de ideas (delirios) o de percepciones (alucinaciones).
Ejemplos:
-Un buen ejemplo de proyección es el del sujeto que por donde quiera ve cosas que considera inmorales y continuamente critica la vida moral de los demás; estos moralistas extremistas tienen, en su fondo, grandes deseos inconscientes de realzar tales actos inmorales, y se defiende de ello proyectando sus deseos en la conducta de los demás.
- Yo no tengo la culpa de que... fue fulanito que...
- Juan se siente culpable de no ser fiel a su esposa y acusa a ésta de infidelidad.
- Muy típico del fenómeno de doble proyección es cuando dos conductores chocan y se echan la culpa mutuamente.
Formación reactiva
Otro mecanismo de defensa de carácter patógeno es la formación reactiva, que provoca formas de conductas que protegen algún aspecto o historia del individuo mediante ciertas actitudes constreñidas y rígidas que dominan el conjunto de la personalidad del individuo.
Vale decir que mediante este mecanismo una tendencia determinada es sustituida por otra contraria. Los ceremoniales que actúa el individuo son una de las formas de expresar este mecanismo, actitudes del sujeto para defenderse contra el afloramiento de impulsos inconscientes. Freud nos habla de un sujeto que daba gran valor a los hábitos estereotipados que adoptaba antes de acostarse y que pues resultaron ser medidas por contrastar su impulso sexual.
Según Otto Fenichel las formaciones reactivas parecen ser una consecuencia y una forma de reaseguramiento de una represión ya establecida y le dan una modificación definitiva, ya que el sujeto que ha elaborado una formación reactiva no tiene una defensa que poder utilizar ante la amenaza de un peligro instintivo, ha mejor modificado la estructura de su personalidad como si el peligro estuviera constante para mantenerse siempre preparado en cualquier momento. E Este mecanismo de defensa se parece también a la sublimación y pueden hasta confundirse, la diferencia fundamental es que la formación reactiva es una defensa a un impulso originario mientras la sublimación es la descarga de este impulso originario.
El mismo autor señala que la formación reactiva no es solo un mecanismo de defensa contra los impulsos, sino que también es un mecanismo de defensa contra los afectos y contra las reacciones de ansiedad y culpabilidad que estos provocan.
Ejemplos: .
-Como ejemplo, la ansiedad compulsiva de limpieza y orden, cuya índole reactiva se delata tanto por su obsesión como por la ocasional irrupción de episodios opuestos de desorden y suciedad.
-Así los sentimientos de odio e ira, por ejemplo, se tornan en manifestaciones exageradas de amor, los impulsos sexuales de gran intensidad se convierten en profundos sentimientos de repugnancia al pensar en el contacto sexual.
- Madre/Padre de familia que siente impulsos de odio en un momento determinado hacia su hijo y reacciona con formas de extrema solicitud.
- Mujer que siente impulsos de odio a su madre política y se deshace en atenciones.
- Alcohólico que recibe reproches por su conducta y se torna abstemio para evitar la ansiedad, desarrollando una formación reactiva, haciéndose hiperconsciente de los efectos perniciosos de la bebida y defendiendo su postura de forma acérrima.
Introyección
La Introyección, muchas veces llamada identificación, es el mecanismo por el cual se absorbe en la propia psique el ambiente o la personalidad de otros y se reacciona a estos hechos exteriores como si estuvieran pasando en el propio ser, comprende la adquisición o atribución de características de otra persona como si fueran nuestra y resuelve algunas dificultades emocionales. El resultado es que la persona se identifica con otras o con objeto externos. Originariamente este mecanismo es una expresión de afirmación, de satisfacción instintiva. En el etapa del yo de placer puro, todo lo placentero es introyectado por el sujeto, pero el mecanismo de la incorporación destruye los objetos en si mismos, como cosas en el mundo externo y cuando el Yo se da cuenta de este hecho, empieza a usar este mecanismo para fines hostiles, como medio para hacer surgir los impulsos destructores y como medio de defensa. La introyección es por esto un mecanismo defensa utilizado para lo que padecen un trastorno psicótico maniaco-depresivo y esquizofrénico.
La identificación que es llevada a cabo mediante la introyección, es el mecanismo más primitivo de relación con los objetos que pues el Yo utiliza mas tarde para sus fines, aparece en forma severa en los trastornos paranoicos pero en sus formas más suaves se suele encontrar en seres normales.
La Identificación con el Agresor es una versión de la introyección que se centra en la adopción no de rasgos generales o positivos del objeto, sino de los negativos. Si una persona está asustada respecto a alguien, se convierte parcialmente en él para eliminar el miedo.
Un ejemplo más dramático es aquel llamado Síndrome de Estocolmo. Después de una crisis de rehenes en Estocolmo, los psicólogos se sorprendieron al ver que las rehenes no solo no estaban terriblemente disgustados de sus captores, sino incluso sumamente los captores les resultaban simpáticos. Un caso más reciente es el de una mujer joven llamada Patricia Hearst, proveniente de una familia muy influyente y rica. Fue secuestrada por un pequeño grupo revolucionarios conocidos como el Ejército de Liberación Simbionés. La violaron y maltrataron. A pesar de esto, decidió unirse a ellos, colaborando en un asalto cometido a un banco.
Negación
La negación designa la tendencia a desconocer realidades displacenteras en virtud de la vigencia del principio del placer. Dicha tendencia encuentra como adversarios naturales las funciones normales del yo de la percepción y la memoria. Un ejemplo común es cuando una persona dice:"No sé a quién puede representar esa persona de mi sueño; seguramente no es mi madre." Quiere decir en realidad que el sabe que es su madre pero, todavía esta en condición de negarlo. La aptitud de negar partes displacenteras de la realidad es, en sentido general, una tendencia observable claramente en los psicóticos y en menor grados en los neuróticos que ya utilizan, como piensan los psiquiatras, las psicosis y las neurosis como mecanismo de defensa por alterar la realidad. En los niños pequeños la negación es un hecho muy común, es la realización alucinatoria de deseo y lo que Anna Freud denomino "etapas previas de defensa". El desarrollo gradual de las capacidades de juicio de la realidad imposibilita pues esta falsificación global de la realidad aunque esta tendencia a la negación trata de mantenerse en vigencia sobretodo por percepciones internas aisladas y dolorosas. En fases del desarrollo más avanzado, todos los intentos de negar encuentran como adversarios las funciones del yo, y el principio de realidad, que refuerzan la experiencia, la memoria y debilitan la tendencia a la negación, aunque en situaciones en que el yo se encuentra débil la negación puede volverse más fuerte. En una fase mas avanzada del infancia los niños pueden negar verdades en el juego y en la fantasía, pero mientras ya la parte razonable del yo reconoce la verdad y el carácter fantástico y irreales de la negación, igualmente hacen los adultos que pueden encontrar un breve alivio a una verdad desagradable en los sueños diurnos en donde por breve tiempo encuentran un refugio. La negación sigue siendo muy fuerte solo en adultos afectos de graves perturbaciones del juicio (psicosis). Freud describió el fenómeno adulto de negación en la fantasía, en donde hay un desdoblamiento del Yo donde un trozo reconoce la verdad y otro trozo la niega, como pasa al fetichista el cual, conociendo claramente la anatomía de los genitales femeninos, actúa lo mismo como si las mujeres tuvieran pene. Además se puede observar en los adultos una lucha entre la negación y el recuerdo cuando un hecho desagradable es reconocido y negado alternativamente, si la percepción o la memoria pueden utilizar un objeto sustitutivo, este sustituto será aceptado y el conflicto será resuelto en favor de la represión del verdadero hecho desagradable. El yo que reprime mientras esta en conflicto con la memoria y la percepción busca una idea o una experiencia sustitutiva con la cual quedarse.
Es importante mencionar que estos mecanismos actúan silenciosa y etéreamente. En ocasiones deben operar cuando la ausencia de determinados impulsos desaparece y se sospecha que la satisfacción está siendo bloqueada. Si esta situación no cambia, significa que el sujeto ha sucumbido a la disposición que le impide un placer concreto. Para evitarlo, es cuando los mecanismos de defensa deben actuar. De ahí que Anna Freud destacara la relevancia de la transferencia de la defensa en estas situaciones. Puede que el impulso instintivo nunca llegue a penetrar en esa transferencia gracias a estos mecanismos. Una vez que el Yo ha elegido uno de estos mecanismos, éste operará contra aquello que perturba al Yo sea positivo o negativo. Esto supone un difícil obstáculo para el psicoanalista, ya que muchas claves para solucionar los problemas del paciente se podrían hallar tras esa barrera. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los pacientes no lo detectan, sus mecanismos son tan intrínsecos a sus problemáticas, que se auto engañan sin ser conscientes desestimando cualquier validez de dicha transferencia. De aquí se desprenden los fenómenos que se desvelan tras este evento a la conciencia, los cuales Anna Freud dividió como aquellos que formaban los contenidos del Ello y los que se componían por las actividades del Yo. Frente a las dificultades que podemos encontrarnos en la aplicación de cualquier tipo de técnica analítica y respecto a los mecanismos de defensa, podemos decir que sólo aquellas operaciones defensivas inconscientes del Yo, nos ofrecen la opción de reconstruir la globalidad de los cambios por los que el instinto pasa y por tanto la posibilidad de introducirnos en los deseos reprimidos.
Hay que aclarar que los mecanismos de defensa a los que recurren los adultos se diferencian al de los niños por lo que es interesante mencionar algo sobre ello.
Respecto a los mecanismos de defensa y las neurosis del adulto, se puede decir que estos mecanismos aparecen cuando un deseo instintivo batalla contra la permisión del Yo, quien debe compartir la decisión final con el Superyó, quien se niega a la misma. Esto provoca que automáticamente tanto el Yo como el instinto, tema al al Superyó, el primero por que quiere evitar la discordia, el segundo por que obtendrá la negación de lo que desea. Esta situación convierte al Yo en la “marioneta” del Superyó y a este en el dueño de la voluntad del sujeto. En este caso, el psicoanalista debe profundizar en el Superyó y averiguar los motivos (probablemente trasladados de la infancia) que incita a esta instancia a vetar todo acto del neurótico adulto. Se trata de una compleja tarea que se rodea incluso de continuas revisiones teóricas.
Los mecanismos en la neurosis infantil, plantean diferentes problemas, ya que en este caso no es el Superyó quien veta al instinto sino el Yo atemorizado por las restricciones que como niño ser observan y experimentan desde el exterior. Se trata de la angustia que un niño siente al conocer el mundo de los adultos, al enumerar las cosas prohibidas que no puede hacer, de la presión y angustia que convivir con ello supone al niño. Esta angustia además, se ve modificada por la objetividad o subjetividad de la que se constituya, pero es difícil de determinar aunque el síntoma se exprese.
Resumen de la relación con el temario
En primer lugar, es necesario aclarar que haremos una breve revisión de aquellos aspectos de la teoría de Freud que consideramos imprescindible mencionar en este apartado para comprender los mecanismos de defensa. Debemos partir de la división topográfica que realiza para representar la mente humana. La mente o aparato psíquico está estructurado en tres regiones, niveles o lugares: consciente, preconsciente e inconsciente. Tres estratos o «tres provincias mentales» que indican la profundidad de los procesos psíquicos, que es la primera tópica, de las que empieza a hablar a partir de 1900 y termia en 1915 en su obra “El inconsciente”.
1. CONSCIENTE
2. PRECONSCIENTE
3. INCONSCIENTE
El nivel más periférico es el consciente, el lugar donde temporalmente se ponen las informaciones que reciben del mundo que nos rodea y las experiencias que vivimos. Pronto, las informaciones recibidas y las experiencias vividas pasan a un nivel más profundo, el preconsciente; con relativa facilidad podemos acceder a los contenidos mentales aquí almacenados. El nivel más profundo es el inconsciente y sus contenidos, difícilmente accesibles a la conciencia, son vivencias traumáticas, informaciones reprimidas, aquello desagradable que no nos conviene recordar. La mente consciente sólo es la punta del iceberg de nuestra vida psíquica. La mayoría es inconsciente. El centro del inconsciente está formado por deseos sexuales. Si bien el inconsciente no es observable, se manifiesta en determinados comportamientos. Se manifiesta en las sueños, escenificaciones imaginarias en las cuales se realizan nuestros deseos inconscientes y reprimidos; pero estas escenificaciones, -el contenido manifiesto del sueño-, se han de interpretar para acceder a su contenido no disfrazado, -el contenido latente. Los sueños son el «camino real» hacia el inconsciente.
El inconsciente se manifiesta también en los actos fallidos de nuestra vida cotidiana, o sea, en los errores que nos delatan, en los olvidos que nunca hubiéramos deseado. En la vida psíquica nada es casual, todo tiene una causa: no hay indeterminismo.
Pero donde es más intensa y dolorosa la manifestación del inconsciente es en los trastornos mentales, especialmente en los neuróticos. La neurosis es una enfermedad en la cual unos síntomas externos (temores, manías, gritos histéricos, dolores físicos, parálisis,…) son expresión de un conflicto interno que tiene su origen la historia infantil del paciente, cuando el niño sufre una lucha entre el deseo y su prohibición.
Por otro lado, hay que mencionar que para Freud, es imprescindible para el desarrollo y las relaciones objetales, la presencia de motivaciones inconscientes que determinan nuestras decisiones y nuestros actos. La palabra alemana que utilizó Freud para referirse a la motivación humana fue la palabra Trieb; aunque generalmente se ha traducido por 'instinto', su traducción más adecuada y precisa es 'pulsión'.
Además, en sus constructos analiza posteriormente la mente desde un punto de vista dinámico, diferenciando tres agentes dinámicos de la personalidad: el ello o id, el yo o ego, y el superyó o superego. Según Freud, la personalidad humana es el producto de la lucha entre estas tres fuerzas en interacción, que determinan el comportamiento humano. Su segunda tópica que aparece en 1923 y complementa a la primera.
▪ El ello o id es la parte más oscura, primitiva e inaccesible de nuestra personalidad. Contiene toda lo que se hereda y toda la fuerza pulsional. El ello expresa la verdadera intención de la vida del organismo: la inmediata satisfacción de las necesidades innatas tales como la sed, el hambre y el sexo, hacia las cuales el individuo busca satisfacción inmediata sin preocuparse por los medios específicos para conseguirla. Es un agente totalmente inconsciente, irracional e ilógico.
• El yo o ego. El Yo se apoya en la realidad a través de su consciencia, buscando objetos para satisfacer los deseos que el Ello ha creado para representar las necesidades orgánicas.
Por ejemplo, aunque el "ello" del hambriento le estimule a quitarle la comida a su amigo, su "yo" razonará que, si se la pide, quizá se tarde más tiempo, pero a cambio obtendrá una porción mayor.
• El superyó o superego es un agente o mecanismo de la personalidad que emerge a partir del yo. Es la expresión interna del individuo acerca de la moral de la sociedad y de los códigos éticos de conducta. Es una especie de "freno" que restringe o inhibe las fuerzas impulsivas del "id". Representa el ideal al definir lo bueno y lo malo, influyendo además en la búsqueda de la perfección. Trata de dirigir los impulsos del subconsciente hacia comportamientos socialmente admitidos.
Por ejemplo: no fumar en los hospitales, ceder el paso a las señoras o el asiento a los ancianos.
[pic]
Según Freud, la superposición de estas tres áreas de la personalidad explica el comportamiento humano, que es esencialmente complejo, y donde las motivaciones permanecen en la mayoría de los casos ocultas e ignoradas incluso por los mismos individuos.
Cuando el individuo no mantiene un equilibrio entre los tres componentes desarrolla tensión. Esta origina mecanismos de defensa para superar esa angustia. Podemos destacar cinco características de estos mecanismos en el individuo:
- Son dispositivos del Yo
- Son inconscientes.
- Consisten en arrojar fuera de la conciencia algún aspecto de la realidad, ya sea física o psicológica.
- Su objetivo último es evitar la angustia o el dolor que esos conflictos provocarían en la conciencia.
- Son utilizados por todas las personas, no sólo por las que tienen algún trastorno psíquico.
4. COMPARACIÓN CON OTROS PARADIGMAS
Una perspectiva conductista del psicoanálisis
Empezamos este tramo del trabajo haciendo una pequeña comparación entre el psicoanálisis en general y el conductismo.
Ambos paradigmas resaltan la importancia de las experiencias tempranas como causante de la conducta adulta.
Mientras que el psicoanálisis usa los conceptos de ello, yo y superyó para explicar la conducta, el conductismo, o mejor dicho, la psicología del aprendizaje emplean términos como condicionamiento operante, refuerzos, ensayo y error, etc.
En psicoanálisis el Ello supone el inconsciente y los deseos, aquí se sitúan el placer y los instintos. Podemos hacer una analogía y proponer que esto es lo mismo que lo que en la psicología del aprendizaje se denomina comportamiento innato: reflejos y pautas de acción modal.
En el paradigma psicoanalítico, el Yo es la parte racional del individuo, consigue dominar los instintos del Ello guiándose por el principio de la realidad. Podemos hablar de la parte ejecutante de la conducta si lo trasladamos al plano opuesto, al conductismo. El yo es la parte consciente del aprendizaje, es la conducta observable en sí.
Por último el Superyó, el que tiene la tarea de asimilar normas morales y reprimir deseos, resulta más difícil de proyectar en la psicología del aprendizaje, aunque podemos decir que es el encargado de que el aprendizaje se produzca, la parte inconsciente de la adquisición del aprendizaje.
Vamos a describir el paradigma experimental del condicionamiento palpebral[2] e intentar ir identificando lo anterior descrito.
A un sujeto, en condiciones normales, se le presentan una serie de estímulos auditivos (EC) seguidos de un soplo de aire (EI) que provoca el cierre del parpado (RI). Lo que el experimento busca es que el sujeto asocie el EC al EI y repita ante el EC en solitario la misma respuesta que ante el EI, es decir el cierre del párpado, por lo que se convertiría en respuesta condicionada (RC)
El Ello es la RI, el que causa que el párpado se cierre, ya que responde al principio del placer, en este caso, ir en contra del displacer que supone un soplo de aire. El Yo es el que ejecuta la conducta condicionada y el Superyó el que aprende la relación entre el EC y el EI, lo que provoca que el Yo pueda ejecutar la RC ante la estimulación auditiva.
La represión explicada en términos conductistas
En este apartado vamos a explicar el mecanismo de defensa de la represión desde un punto de vista asociativo.
Recordamos que la represión consiste en excluir de la conciencia traumas pasados. Por ejemplo si a un niño de pequeño se le castiga severamente determinada conducta, esa conducta puede reprimirse y no volver a emitirse.
Vamos a explicar un experimento con una rata. Se coloca una rata en una caja de Miller, que es una caja dividida en dos sectores separados por un tabique, en unos de los sectores hay una palanquita que permite el paso al otro sector. En el mismo sector de la palanquita hay una rejilla que da calambre en el suelo. El sector que no tiene nada es negro, y el otro es blanco.
Se pone a la rata, que en teoría no tiene ningún tipo de aprendizaje, en la caja, en el sector blanco, y se le aplican descargas. La rata manifiesta un miedo intenso, durante el cual es capaz de darle a la palanca y salir corriendo a la sección negra. Esto se denomina conducta de escape.
El experimento ejemplifica el fenómeno de condicionamiento operante, una respuesta particular se ve reforzada, por lo que la respuesta se hace más fuerte. En este caso la rata aprende a darle a la palanca (respuesta particular) a causa de que esta ha sido reforzada por la desaparición de las descargas (refuerzo negativo). Podemos formalizarlo así:
Ei ( Ri ( Ej
Ei: palanca; Ri: presionar palanca; Ej: reforzamiento negativo.
Una vez esto, empieza la segunda fase del experimento. Se coloca a la rata en la sección blanca, esta vez sin descargas eléctricas y se observa que la rata huye igual hacia la otra sección, es decir, presiona la palanca, y pasa a la parte negra ¿Por qué huye la rata si no hay descargas' Dollard y Miller (1950) lo explicaron en términos de condicionamiento clásico. La rata ha asociado el contexto (sección blanca) a una situación adversa (las descargas) por lo que ejecuta la respuesta condicionada (condicionada previamente por las descargas) de irse al otro sector. Respondería a este esquema:
EI (DESCARGA) ( RI (MIEDO)
EI (DESCARGA) ( EC (BLANCO)
EC (BLANCO) ( RC (MIEDO)
Por lo que, concretando, la conducta de la rata en la segunda fase del experimento, la fase sin descarga, se explica por una teoría del condicionamiento en la entran dos factores: 1) mediante el condicionamiento clásico la rata aprende a asociar el miedo con el sector blanco; 2) mediante el condicionamiento instrumental la rata aprende a escapar del sector blanco.
Hablemos ahora de sujetos humanos. En los humanos la conciencia supuestamente actúa de forma parecida a la rata condicionada en el laboratorio: los recuerdos asociados previamente con traumas son evitados por la conciencia. En otras palabras, los recuerdos asociados con traumas en el pasado son mantenidos fuera de la conciencia, aunque estos hechos no sean significativos realmente en la actualidad.
Aquí puede surgir una cuestión, está bien que la rata evite el lugar en el que se le han administrado descargas eléctricas, al fin y al cabo es un hecho físico, sin embargo los recuerdos y pensamientos son evitados, son reprimidos ¿por qué evitar los recuerdos si estos son imposibles de castigar' Muy simple, por la generalización, un fenómeno ampliamente demostrado por el condicionamiento clásico, que consiste en emitir respuesta condicionada a un estímulo similar al que fue condicionado previamente. Luego el pensamiento se generaliza con la conducta previamente castigada ya que, al fin y al cabo, pensar también es conducta.
La sublimación explicada en términos neoconductistas.
La sublimación es una forma especial de desplazamiento. El desplazamiento consiste en reconducir una pulsión de un objeto tabú a uno trivial. Lo que tiene la sublimación de especial es que el objeto trivial tiene alta valoración social.
El desplazamiento o la sublimación (para el caso sirve la misma explicación) se puede ver en la generalización de estímulos.
Supongamos una pulsión hacia determinado objeto tabú, para el cual la respuesta está inhibida, si presentamos objetos que difieran sólo un poco la respuesta también será inhibida, si presentamos otro objeto un poco más diferente, también la respuesta será inhibida, pero esta vez de forma más débil. Esto se irá produciendo sucesivamente, es decir, a medida que el objeto se parezca menos pero entre dentro del rango de generalización la evitación o inhibición ser hará más débil, luego la respuesta se dará en aquel punto donde ya no exista inhibición y sea la respuesta más fuerte posible. En palabras de Dollard y Miller (1950) “cuando se impide que se emita la respuesta dominante, se emitirá la que le sigue en cuanto a grado de fuerza”
A continuación (Figura 1) una gráfica con la magnitud de la respuesta y la tendencia a la evitación. Desde la línea de fuerza neta hacia la derecha sería la respuesta de sublimación, y hacia la izquierda la respuesta inhibida.
[pic]
Figura 1. Modelo de desplazamiento de Dollar y Miller (Erdelyi, 1987) según las funciones de generalización de las tendencias de aproximación y evitación.
La proyección desde la psicología cognitiva, paranoias.
La proyección consiste en atribuir algún tipo de sentimiento o impulso inaceptable de uno mismo hacia otra persona. Es el mecanismo básico de la paranoia.
La psicología cognitiva lo explica como un fallo en el procesamiento de la información (Erdelyi 1987, citado de Suppes y Warren, 1975). Se produce un cambio inconsciente en la forma verbal, en una oración de sujeto-verbo-objeto se invierte el sujeto y el objeto, por ejemplo:
Yo tengo un problema -- se convierte en: -- tú tienes un problema.
La investigación actual socio-psicológica ha arrojado resultados experimentales que apoyan esto, que es lo que se llama “sesgo de atribuciones motivacionales”.
Las formaciones reactivas desde la psicología cognitiva
Las formaciones reactivas consisten en un fallo también de procesamiento en el lenguaje, en esta ocasión lo que cambia es el verbo, por todo lo contrario, por ejemplo:
Yo le amo,
Se transforma de forma inconsciente a
Yo le odio.
La proyección le da a uno la excusa para sustentar la formación reactiva.
Por ejemplo, sI alguien piensa que es perseguido por otro alguien (paranoia) terminará odiando a esa persona por perseguirle (formación reactiva).
5.CRÍTICA RAZONADA Y VALORACIÓN DE CALIDAD
La correspondencia que encontramos entre teoría y práctica es que en todas las prácticas realizadas en la asignatura se reflejan los mecanismos de defensa. Como por ejemplo, en la práctica de garabatos que llevamos a cabo, en la los mecanismos de represión, formaciones reactivas, sublimación o aislamiento se mostraban implicados en las conductas del niño y del adulto. Aparecen claramente en todos los test proyectivos vistos en clase. En cuanto a las habilidades que aporta el tema a evaluar, hemos de decir que todo está relacionado con lo anterior y lo siguiente. La incidencia en la formación personal de los conocimientos adquiridos en este trabajo (además de lo comentado en la elección del tema), ha sido muy relevante. De hecho, nos ha resultado significativo conocerlos para analizar mejor algunos rasgos de trastornos psicopatológicos, que en psicopatología clínica no son mencionados entre su sintomatología y sin embargo, estos mecanismos psicoanalíticos, funcionan al mismo nivel de la psicosis y la neurosis, para alterar la realidad.
Por otra parte, el conocimiento más profundo de estos mecanismos, nos proporciona la posibilidad de localizar en otras perspectivas psicológicas, indicios de que éstos existen bajo otras características. Lo anterior se puede retomar a la hora darle una aplicabilidad o uso frente a tratamientos diversos.
Por lo anteriormente expuesto, la evaluación metodológica nos parece muy adecuada y formativa, ya que mezcla la teoría con la posibilidad de hacer trabajo de campo, y tener un primer contacto con niños o adultos.
Sin embargo, encontramos en el Psicoanálisis en general, que para argumentar un tema es necesario explicarlo con su terminología propia, la cual es muy específica y particular y requiere recurrir a ella, una y otra vez para poder reflejar alguna idea. Esto tiene de positivo que se afianzan los conocimientos, pero en contra, que es necesario reiterar continuamente los mismos para avanzar en el desarrollo del tema, como ha ocurrido en este y otros casos.
Quisiéramos por último destacar la importancia que consideramos que el Psicoanálisis aporta al individuo, es decir, la visión humanista que se acerca al hombre de una forma profunda que se hallan dormidas en su inconsciente, frente a otras modalidades psicológicas que son más mecanicistas o fenomenológicas.
6.CONCLUSIONES
1. Consideramos el tema tratado de gran utilidad para el desarrollo de los individuos ya que nos ayuda a superar de forma inconsciente situaciones difíciles y angustiosas.
2. Los mecanismos de defensa además suelen utilizarse no sólo en el ámbito de la Psicología sino en otras disciplinas como la Biología, Medicina, etc.
3. No se debería limitar la explicación y definición de estos mecanismos a partir de teorías dualistas ya que se puede abarcar desde otras corrientes teóricas, por ejemplo, desde un punto de vista conductista se estudian como asociación y son comprobados empíricamente.
4. La gran variedad de mecanismos de defensa puede dificultar la tarea del psicoanalista a la hora de explicar los síntomas y causas de los problemas de los individuos. Por ello es necesario partir de un conocimiento de todos y de la teoría psicoanalítica en su totalidad.
5. Unido a la anterior reflexión tenemos que mencionar la constatación de globalidad e interrelación de conceptos, definiciones y constructor de la teoría psicoanalítica. Sería muy difícil comprender de forma aislada estos mecanismos sin recurrir a otras partes de la teoría de Freud.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁCICAS
Bergeret Jean (1975). Manual de Psicología Patológica: teoriza y clínica. Barcelona: Toray-Masson Pág. 81
Erdelyi Matthew Hugh, (1987). Psicoanálisis. La psicología cognitiva de Freud. Barcelona: Labor
Fenichel Otto (1977). Teoría psicoanalítica de la neurosis .Barcelona: Paidos Pág. 167 y siguientes.
Freud Anna (1982). El yo y los mecanismos de defensa. Barcelona:paidos.
Mandolini G. (1974). Historia general del psicoanálisis: De Freud a Fromm. Buenos Aires: Ciordia. Pág. 125 y siguientes
Hall Calvin (1966). Compendio de psicología Freudiana. Buenos Aires: Paidos
Mira y López E. (1963). Doctrinas psicoanalíticas. Pág. 60-65
Portuondo Juan (1972). Introducción al Psicoanálisis. Madrid: Biblioteca Nueva. Pág. 35 y siguientes.
-----------------------
[1] Antígona: En la mitología griega, hija de Edipo (Rey de Tebas) y Yocasta. Inseparable compañera de su padre, a quien guía hasta el exilio, tras quedar ciego.
Inconformista y luchadora, Sigmund Freud compara a Anna con Antígona por ser su leal seguidora y cuidadora. Anna alcanzó sus conocimientos observando a su padre y trabajando incansablemente, hasta que final y justamente se convirtió en heredera simbólica de Freud.
[2] El condicionamiento palpebral es un experimento que se utiliza hoy en día con mucha frecuencia en investigaciones relacionadas con el condicionamiento clásico. Nosotros hemos descrito el procedimiento base, pero puede tener muchas variaciones en función de lo que se esté investigando concretamente.